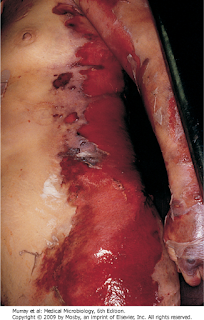Vaya vaya es China el país que mejor ha resistido
Cuando estaba en el departamento de patogénesis microbiana de la Universidad de Míchigan había algunas charlas en las que venían militares vestidos de camuflaje. Había un laboratorio que trabajaba investigando Bacillus anthracis. Ante la perspectiva de una pandemia mundial, en 2001-2006 la opinión mayoritaria de los expertos era que quien más iban a sufrir eran los habitantes del sudeste asiático por la pobre infraestructura médica y el hacinamiento de sus ciudades. La pandemia de coronavirus, en 2020 nos ha enseñado que son los países asiáticos: China, Corea del Sur, Taiwan, Japón los que mejor han reaccionado a esta crisis. Por lo tanto, si había alguien pensando en occidente que una de las maneras de evitar que China se convirtiese en la potencia líder mundial a través de una pandemia que los debilitase pues va a ser que no.
Cibervigilancia, una solución eficaz para combatir la pandemia
El filósofo coreano Byung-Chul Han ha publicado en El País un artículo en el que alaba las ventajas de la cibervigilancia para contener la pandemia. Sin embargo, no menciona que fuera de este momento concreto, en el cual tener a toda la población bajo control puede ser una buena idea, hay que pensar en el día después. Si se implementa una sociedad en la que el estado lo controla todo, y hasta puede decidir qué y qué no tiene una puntuación, este tipo de prácticas conducirá a la pérdida de la responsabilidad individual. Es retroceder de una condición de ciudadano a la de súbdito. Un ciudadano se responsabiliza de sus acciones, un súbdito no, un súbdito solo tiene que preocuparse de no dejar evidencias, de que no lo cojan en un renuncio.
¿Es una buena idea la Academia de Ciencia Militar?
Hoy ha aparecido esta noticia enprensa: China dice haber logrado una vacuna. Lo cual es una gran noticia. El trabajo ha estado liderado por la doctora Chen Wei, reconocida por su estudios sobre los virus del SARS y del Ébola. Esta doctora ha dicho en la cadena china CCTV, citada por el Daily Mail “Si China es el primer país en inventar un arma así y logramos nuestras patentes, eso demostrará el progreso de nuestra ciencia y la imagen de un país gigante”. Los trabajos han sido realizados en la Academia de Ciencia Militar de China.
La noticia aparecida en infobae parece que es la traducción del inglés que a su vez ha sido traducida del chino, digo esto, porque considerar a una vacuna como un "arma" es algo bastante inquietante. Pero, en cierta medida, si lo es. Un arma biológica tiene dos características: la toxina y la antitoxina. Los primeros entes biológicos en entender esta estrategia han sido los virus. Ellos producen una toxina y una antitoxina siempre. La toxina mata a otros virus que quieran entrar en la célula, y la antitoxina protege al virus a la célula hospedadora. También, si la célula hospedadora se divide y por lo que sea el virus no está en alguna de las células hijas, la célula hija que no sea portadora de virus también morirá. Es una estrategia que tiene el virus para evitar que otros virus entren en su célula y para que la célula cuando se divida siempre lleve un virus consigo. Por lo tanto, si hablamos de guerra biológica podemos pensar en un agente biológico letal, y con la tecnología que teníamos en los años 80 del siglo pasado ya podíamos hacer algunos muy competentes en este sentido, ahora bien, si no tenemos el antídoto, la antitoxina, este tipo de estrategias serían como si con un arma disparásemos sin ton ni son y nos diésemos en un pie. Dicho esto, es lógico que una científica que trabaja para una "Academia de Ciencia Militar" piense en una vacuna como un arma.
La ciencia requiera de responsabilidad individual. Si creamos una academia de ciencias militar se supone que esa responsabilidad individual queda supeditada a la cadena de mando, a acatar órdenes. No parece una buena idea. La sociedad civil debe tomar control de la ciencia.
La ciencia requiera de responsabilidad individual. Si creamos una academia de ciencias militar se supone que esa responsabilidad individual queda supeditada a la cadena de mando, a acatar órdenes. No parece una buena idea. La sociedad civil debe tomar control de la ciencia.
¿Confinamiento o protección de grupo?
El epidemiólogo de la Universidad de Stanford, John P. A. Ioannidis, ha declarado que las decisiones políticas sobre confinar a la población para bajar el pico de infectados se basan en informaciones incompletas. En su opinión, el virus es menos letal de lo que se ha publicado. En el estudio de un crucero, el Princess Diamond, en el cual se infectaron 700 pasajeros y 7 muertes, es sobre ese universo turístico sobre el que Ioannidis basa parte de su hipótesis. “Proyectando la tasa de mortalidad de Diamond Princess en la estructura de edad de la población de Estados Unidos, la tasa de mortalidad entre las personas infectadas con COVID-19 sería del 0,125%. Pero dado que esta estimación se basa en datos extremadamente delgados (solo hubo siete muertes entre los 700 pasajeros y la tripulación infectados), la tasa de mortalidad real podría extenderse de cinco veces más baja (0,025%) a cinco veces más alta (0,625%). También es posible que algunos de los pasajeros infectados mueran más tarde y que los turistas puedan tener diferentes frecuencias de enfermedades crónicas". Es interesante leer su opinión publicada en Stat.
Confinar a la gente en casa se hizo para no tener un pico de infectados que saturasen los sistemas de salud. Ahora bien, ¿Qué ocurre con los homeless, las personas que viven al día y dependen de conseguir su sustento cada día? Igual en países ricos pueden conseguir garantizar una renta básica para todos sus ciudadanos. En América Latina no creo, tampoco países como la India. Es el momento del debate: ¿Qué son más importantes los muertos por coronavirus o los muertos de hambre?. Expertos epidemiólogos dicen que los datos con los que contamos son insuficientes para decidirnos por una estrategia u otra.
La cuarentena es una medida de protección frente a las epidemias con una larga tradición histórica. Quizás por eso los gobiernos se hayan sentido seguros en su aplicación. Pensar que es mejor que es mejor dejar que el virus nos contagie a todos (gráfico de la derecha) y tratar de aislar solo a los mayores de 70 años para que así aumente rápidamente la población con memoria inmunológica frente al virus es una estrategia que habrá que estudiar. La alternativa, a la que se han adherido la mayoría de países, es la de la cuarentena (gráfico de la izquierda) que evite un pico de infectados (en verde) que permita que no se saturen los sistemas de salud. El problema de esta estrategia es que la población protegida (en negro) va a aumentar paulatinamente y más despacio en el tiempo.
Como el coronavirus es un virus ARN tiene una tasa alta de mutación. Puede de esta manera haber un problema y es que al demorar en el tiempo la respuesta inmunitaria de la población, algunos estén inmunizados contra una versión temprana del virus y otros, los que se infectaron tardíamente, estén inmunizados contra la versión mutante de ese mismo virus. Un poco lo que pasa con la gripe común, que la vacuna que te protege este año es inservible para el año que viene porque el virus habrá cambiado y la vacuna no servirá.
La ganadería industrial está industrializando la aparición de patógenos
Rob Wallace en su libro "Big farms make big flu" nos advierte de los peligros de industrializar la producción ganadera. Su propuesta es interesante: estudiar la presión selectiva que ejercen sobre los patógenos la producción agrícola y ganadera. La producción industrial de carne ha evitado hambrunas en países como la India. En este país, una de las mayores empresas de producción de pollos, también produce antibióticos. No existe producción industrial sin agroquímicos o antibióticos en grandes cantidades. Es imposible tener grandes extensiones de trigo o granjas de miles de pollos sin antibióticos. Por lo tanto, nuevas técnicas nuevos problemas. ¿Queremos erradicar el hambre? ¿Queremos evitar la aparición de bacterias superresistentes a los antibióticos, virus letales? ¿Es posible lograr las dos cosas?
Sirvan estas reflexiones para animarnos a pensar qué tipo de sociedad queremos.
Para saber más:
http://www.nogracias.org/2020/03/17/habria-que-plantear-estrategias-mas-complejas-para-enfrentarse-al-covid-19-en-el-medio-y-largo-plazo/
DOI: https://doi.org/10.25561/77482
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/13/science.abb3221
https://www.publico.es/ciencias/coronavirus-baja-ciencia-pedestal-habra-crisis-confianza.html
Confinar a la gente en casa se hizo para no tener un pico de infectados que saturasen los sistemas de salud. Ahora bien, ¿Qué ocurre con los homeless, las personas que viven al día y dependen de conseguir su sustento cada día? Igual en países ricos pueden conseguir garantizar una renta básica para todos sus ciudadanos. En América Latina no creo, tampoco países como la India. Es el momento del debate: ¿Qué son más importantes los muertos por coronavirus o los muertos de hambre?. Expertos epidemiólogos dicen que los datos con los que contamos son insuficientes para decidirnos por una estrategia u otra.
La cuarentena es una medida de protección frente a las epidemias con una larga tradición histórica. Quizás por eso los gobiernos se hayan sentido seguros en su aplicación. Pensar que es mejor que es mejor dejar que el virus nos contagie a todos (gráfico de la derecha) y tratar de aislar solo a los mayores de 70 años para que así aumente rápidamente la población con memoria inmunológica frente al virus es una estrategia que habrá que estudiar. La alternativa, a la que se han adherido la mayoría de países, es la de la cuarentena (gráfico de la izquierda) que evite un pico de infectados (en verde) que permita que no se saturen los sistemas de salud. El problema de esta estrategia es que la población protegida (en negro) va a aumentar paulatinamente y más despacio en el tiempo.
Como el coronavirus es un virus ARN tiene una tasa alta de mutación. Puede de esta manera haber un problema y es que al demorar en el tiempo la respuesta inmunitaria de la población, algunos estén inmunizados contra una versión temprana del virus y otros, los que se infectaron tardíamente, estén inmunizados contra la versión mutante de ese mismo virus. Un poco lo que pasa con la gripe común, que la vacuna que te protege este año es inservible para el año que viene porque el virus habrá cambiado y la vacuna no servirá.
La ganadería industrial está industrializando la aparición de patógenos
"Big Farms Make Big Flu" with biologist Rob Wallace
Rob Wallace en su libro "Big farms make big flu" nos advierte de los peligros de industrializar la producción ganadera. Su propuesta es interesante: estudiar la presión selectiva que ejercen sobre los patógenos la producción agrícola y ganadera. La producción industrial de carne ha evitado hambrunas en países como la India. En este país, una de las mayores empresas de producción de pollos, también produce antibióticos. No existe producción industrial sin agroquímicos o antibióticos en grandes cantidades. Es imposible tener grandes extensiones de trigo o granjas de miles de pollos sin antibióticos. Por lo tanto, nuevas técnicas nuevos problemas. ¿Queremos erradicar el hambre? ¿Queremos evitar la aparición de bacterias superresistentes a los antibióticos, virus letales? ¿Es posible lograr las dos cosas?
Sirvan estas reflexiones para animarnos a pensar qué tipo de sociedad queremos.
Para saber más:
http://www.nogracias.org/2020/03/17/habria-que-plantear-estrategias-mas-complejas-para-enfrentarse-al-covid-19-en-el-medio-y-largo-plazo/
DOI: https://doi.org/10.25561/77482
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/13/science.abb3221
https://www.publico.es/ciencias/coronavirus-baja-ciencia-pedestal-habra-crisis-confianza.html